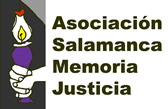 Memorial de las Víctimas de la represión franquista
Memorial de las Víctimas de la represión franquista

Alto contraste
© 2024 Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia
Correo-e de contacto
37007
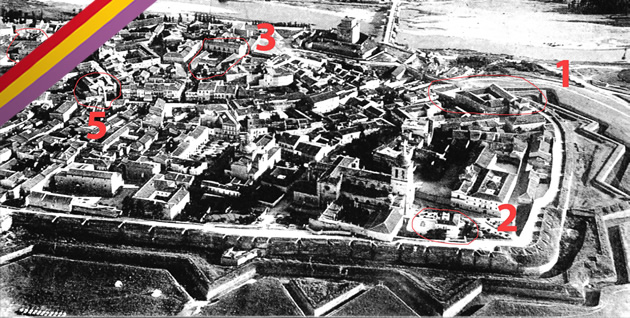

EL PUENTE
A la memoria de doña Ana Ruiz.
Y la de sus hijos, José y Antonio Machado.
Y la de Hortensia Blanch Pita (Silvia Mistral) que escribiera “Éxodo”.
Y la de cuantos con ellos atravesaron un día el puente que no tenía retorno.
Y a la de cuantos hoy, casi un siglo después, tienen que seguir cruzándolo.
“¿Llegaremos pronto a Sevilla?”
“Ya pronto, madre, ya pronto.”
La imagen sobrecoge el alma. La noble anciana camina un caminar cansino, con fuerzas que ya no son las de su cuerpo y energía que no es la suya, que esa quedó muy atrás. Llueve a cada momento. El pelo de la pobre mujer, empapado, se pega a su calavera. No tirita pero tiene que ir helada, que también hace frío. La triste fila avanza a pie entre los barrizales y charcos que se han formado en lo que antaño fue camino.
“Ya pronto, madre, ya pronto”, la engaña uno de los hijos.
Le conozco. Si antes no hubiera visto su cara y su cuerpo tal vez pensara que es el marido. La figura también enjuta, delgada en extremo, se abriga con un gabán que va tan empapado como el pelo de la madre. Un sombrero se le cala en la cabeza. De no ser tan triste, la composición podría resultar hasta cómica. El chambergo es muy grande o la cabeza, de golpe, menguó. Se quedó descarnada, en calavera.
Camino con la fila, a pocos pasos de la vieja. Escucho lo que de tanto en tanto sale de su boca. Nadie habla. Todo el mundo avanza mirando al suelo. Me asombra el cambio del hijo. Recuerdo, ahora, aquella primera vez que me topé con su figura enorme, afectuosa, viva, con pinta de hombre bueno. Fue en unos recitales de poesía. Su verbo y el tono de la voz casaban a la perfección con la estampa. Un espectador sentado a mi lado, por presumir, supongo, me cuchicheó que él había estado en casa del poeta y había quedado maravillado con el talle menudo, frágil, de la madre; que era cosa asombrosa el que de cuerpo tan endeble hubieran salido unos hijos tan bien plantados.
Las dos figuras son la metáfora de la desolación. Nunca la conocí a ella, que no tuve yo la intimidad de trato de que me habló aquel compañero de butaca. Pero el brazo que sostiene cariñosamente la mano de la madre es difícil de creer que sea el mismo que unos pocos meses antes acompañara con tanto brío las palabras que salían de la boca del poeta. El rostro, lo único que queda fuera del gabán empapado, con el cuello levantado para abrigar una pizca más, ha perdido las carnes que antes tuviera. Parece un conjunto de pellejos macilentos que malamente cubren la osamenta. La frente, antaño generosa, ha adquirido, caminando por aquellos barrizales, un tamaño enorme, desproporcionado con el resto de los rasgos de la cabeza. Las gafas de pasta pronuncian la sensación de vacío en las cuencas de los ojos, que parecen querer hundirse dentro de la calavera. La barba de días, blanquecina. Los pómulos de antaño han desaparecido. En su lugar oquedades que evidencian la falta de las más de las muelas. La nariz, prominente, sin la carnosidad de antes, completa la pinta afilada y hueca de la testa. Las orejas, de repente enormes en relación con el resto de los elementos de la figura, parecen ir huyendo del cuerpo. Los ojos, de recuerdo para mí tan vivo, son ahora la alegoría de la muerte.
Este hombre lleva la figura de la parca en su cara. El que antes cantara a la vida, a la sencillez de las cosas importantes, acarrea hoy la muerte dentro de sí. Está condenado. La sentencia se cumplirá en pocos días.
“¿Llegaremos pronto a Sevilla?”
“Ya pronto, madre, ya pronto”.
Lluvia en el cielo. Frío en el cuerpo. Barrizales y charcos en los caminos, que vienen a aumentar los pesares de esta columna de gente que va en busca de una tierra ajena porque la suya se la han robado. Algunos militares, sin armas, visten restos de diversos uniformes. Ninguna pieza casa con las otras. Derrota en las apariencias. Derrota en el alma de cada cual. Uno, quejándose, dice que aquel es un ejército de militares de alpargata. Otro le replica que no lo entiende. “De las alpargatas que van gastando los vencidos en la huida de su tierra y de sus entrañas”, le aclara.
La columna, los de la fila de caminar cansino, mirando al suelo, evidencia el hundimiento de un mundo, el nuestro. Ni siquiera queda el consuelo que te amansa el alma en los malos momentos: Sea; tráguese el mal trago cuanto antes que lo que haya más allá merece la pena. No. El puente que tenemos que atravesar es el que salva el precipicio, el tajo, que no puede desandarse. En este viaje no hay vuelta atrás. El abismo separa el mundo que fue el nuestro del que nos espera, que será de otros. Cruzaremos el puente. Cuando estemos allá, en la otra orilla, solo nos restará volver la cabeza, una última vez, para mirar lo que nunca más nos pertenecerá.
Entre el ayer y el mañana se ha abierto un despeñadero.
Es la desolación.
Vuelve a llover, pero el cuerpo no siente el agua. También deja de sentir el frío. Los pies van ya empercudidos con el barro de que los zapatos no son capaces de proteger. Las manos, agarrando el paquetito o la maleta de cartón con los escasos enseres, tampoco sienten el hielo cortante en los dedos.
Es el alma de cada cual la que va aterida.
Apenas son las cinco de la tarde, pero la oscuridad lo inunda todo. Silencio en la recua de los caminantes, que más parecen espectros que personas. Un ruido, en la lejanía, alborota la hilera. Nos miramos unos a otros buscando en las caras ajenas las respuestas que tampoco están en las nuestras. El zumbido va creciendo, igual que la agitación. Son aviones, que se acercan.
“¡No son nuestros!”, se escucha una voz, un grito.
La desbandada.
Me aparto un poco del camino y me tiro al suelo en medio del barrizal. Solo noto la frialdad del agua de un charco cuando mi cara se ahoga dentro. En un reflejo instintivo, retiro el lodo con la mano, que queda embadurnada con restos de la porquería. A mi lado una muchacha, casi una niña. Sus ojos me miran inquisitivos, aterrados. El estrépito de los motores se agranda, señal de que están cerca. No queda nadie en el camino. Creo distinguir, unos cien metros más adelante, la triste composición de la madre con los dos hijos. Está sentada en una piedra. Ellos en el suelo.
La tierra tiembla. Oigo estruendos mezclados con gritos. Cierro los ojos. Saco del bolsillo de mi pantalón un lápiz, el mismo con el que voy apuntando, cuando puedo, lo que veo. Lo meto entre los dientes. Tengo ganas de apretar fuerte, con furia. Me contengo; es la única herramienta que aún conservo. La tierra tiembla y en la atmósfera solo hay humo negruzco.
Y olor a pólvora.
Y a humedad.
La muchacha de los ojos aterrorizados se levanta. Sale corriendo. Un poco más adelante se escucha el ruido del fluir de un río. Corre como una loca hasta él. Se tira al agua. Ni siquiera se oye el chapoteo del nadar. El fragor de los aviones se aleja. Poco a poco nos vamos poniendo en pie. Hay que seguir la marcha. La madre y los dos hijos van delante de mí. Al acercarnos a la orilla del río divisamos, unos pocos metros más abajo, el cuerpo de la chiquilla enredado en unas malezas. Un par de hombres se meten en el agua para rescatarla. Uno de ellos viene negando con la cabeza, mientras la suben hasta el camino. Su cara no es más que una masa rojiza, sanguinolenta. Se acerca otro que dice que es médico. Más negaciones, mudas las bocas. El cuerpo de la pobre queda a la vera del camino. El resto de la fila sigue adelante. Un coche nos va adelantando. En la ventanilla de la puerta trasera veo la cara de un niño que observa el espectáculo con la curiosidad de la infancia. Lleva la cabeza vendada. La imagen de la criatura me hace reparar en unos chiquillos que avanzan a pie, con el resto de la cola. Caigo, por primera vez, en la cuenta de que en todo el trayecto no ha salido de sus bocas ni una queja, ni un llanto. Tampoco una sola palabra. En sus ojos va el mismo terror que en los de la rapacilla que me miró unos instantes antes de salir corriendo en busca del río.
Muchos niños. Muchos jóvenes. Y algún viejo, como la madre del poeta y el poeta mismo, viejo de golpe, al caerle encima todo el dolor de su gente. Pienso en la hecatombe que esto supone para cualquier pueblo. La sangre más fresca, la más noble, se ha de perder irremediablemente. Pienso en aquellos niños, tantos de ellos solos, en grupitos que se forman, tal vez inconscientemente, buscando un poco del calor de los otros para aliviar el frío de la falta de los suyos, de sus familias. Niños metidos en las fauces del horror a una edad más propia de juegos, de risas… ¡De cosas de niños! ¿Cómo podrán esas criaturas encarar el futuro? ¿Cuánto dolor no irá en su corazón con ellos a una tierra extraña en donde gentes extranjeras les hablarán en un idioma que no es el suyo? ¿Cómo…?
¡Tantas preguntas sin respuesta!
Sin embargo, no veo en su mirada odio. Solo se vislumbra el terror, el miedo, la angustia que nunca debieron conocer a tan tierna edad. Unos metros más adelante, a la vera del camino, distingo una figura hecha ovillo, tirada en el suelo en la misma posición de los fetos que aguardan en el cálido útero la salida a este mundo de calamidades. Al llegar a su lado no puedo evitar la tentación de acercarme. Es una mujer. La toco en el hombro con mi mano, para despabilarla. No reacciona. No se mueve. Los ojos están abiertos. En su mirada la serenidad de la muerte.
─Era mi mujer. Ha muerto.
A su vera un hombre, sentado en el suelo, vela el cadáver. En sus brazos una criatura de meses que no se rebulle. ¿También habrá muerto?, me pregunto sin decir palabra alguna.
Vuelvo mi mirada en busca de la vieja madre y los hijos. No los veo. La figura del niño en los brazos de su padre trae a mi memoria unas letras del poeta que un día me emocionaron
Otra vez en la noche… Es el martillo
de la fiebre en las sienes bien vendadas
del niño. –Madre, ¡el pájaro amarillo!
¡las mariposas negras y moradas!
─Duerme, hijo mío. – Y la manita oprime
la madre, junto al lecho. ─¡Oh, flor de fuego!
¿quién ha de helarte, flor de sangre, dime?
Hay en la pobre alcoba olor de espliego;
fuera, la oronda luna que blanquea
cúpula y torre a la ciudad sombría
Invisible avión, moscardones.
─¿Duermes, oh dulce amor de sangre mía?
El cristal del balcón repiquetea.
─¡Oh, fría, fría, fría, fría, fría!
─“¡Vamos ganando posiciones hacia la frontera!”
Ni en las más lamentables circunstancias falta alguien que, haciendo bueno el dicho de que al mal tiempo buena cara, nos saca una sonrisa a los demás, tal vez tan herido su corazón que solo le queda ese consuelo. Posiblemente es el grito desesperado que intenta espantar la agonía para que no le corroya, para que no le venza, para que la vida pueda seguir. Recuerdo que conocí una vez a un voluntario de las Brigadas Internacionales que decía no entender como los españoles podemos sacarle el chiste hasta a las situaciones más desesperadas. “Es el instinto de supervivencia, el grito que quiere espantar a la muerte”, le respondió un madrileño.
El militar de la guasa, unos metros delante de mi en la fila, hace una señal para mostrarnos que allá, al fondo del camino, un camión está esperándonos. A la vera del vehículo otros militares con uniformes limpios y caras de haber comido bien al mediodía. Son franceses. ¿Estaremos ya en Francia? ¿Habremos llegado a la tierra de la libertad, la igualdad, la fraternidad?
“¿Llegaremos pronto a Sevilla?”
“Ya pronto, madre, ya pronto”.
Hay que pasar la noche. Algunos hombres, más osados, deciden seguir el camino. Otro militar les dice que es un suicidio. Uno de los que quieren marchar le responde que prefiere morir en pie a tirado en el suelo ametrallado en un bombardeo y tragándose el lodazal.
A las mujeres y a los niños nos señalan una casona cuya fantasmal silueta resalta sobre el negro de la noche. Todo es negrura. Entramos y buscamos acomodo. En sus tiempos debió ser casa de gente principal o mansión de veraneo. El lujo se nota, todavía, en muchos detalles. Los que han sobrevivido a tres años de guerra. Somos muchos los que buscamos cobijo. Tenemos que apretujarnos en las habitaciones y espaciosas alcobas. Hay hasta dos cuartos de baño, uno en cada planta de la casa. Me atrae, como un imán, el lavabo. Abro el grifo del agua caliente instintivamente. Una sonrisa que imagino en mis labios me hace dar de bruces con el mundo de la realidad.
Ni fría.
Un crío rompe a llorar con llanto agudo, desgarrador. Me admira que de un cuerpecillo tan débil, de apariencia tan enclenque, pueda salir un grito tan agudo. Me tapo las orejas con mis manos. El chillido se amortigua, pero punza igual. Una mujer, a mi lado, también llora. Llanto silencioso, de lágrimas que se ven correr por sus mejillas, rostro con el rastro de la tranquilidad que va dejando el abandono, la claudicación, la resignación. Otra mujer saca de un fardelito un trozo de queso. Come una parte y guarda el resto. Me acuerdo, entonces, de que no he comido nada en todo el día.
Hay que dormir. Si se puede. Los cuerpos cansados van obrando el prodigio de dejar llegar al sueño.
El alma de cada cual también descansa.
Vuelvo al verano del treinta y cuatro, con mi marido en aquellas vacaciones en Gijón. La frescura del agua. El cálido sol que calienta sin quemar. Las bromas de él. Las ahogadillas, mi cuerpo impulsado fuera del agua por la fuerza de sus brazos. ¡Qué cantidad de emociones; qué cantidad de placeres todos juntos! ¡Y tan vividos en esa noche que paso en un jergón hecho jirones en una casa que en su día fuera señorial!
Llega el alba. Y el despertar.
Hay que organizarse de alguna manera. Un militar ofrece la posibilidad a algunas mujeres de proseguir la marcha en camiones. Van cargados con documentos y legajos, pero aún quedan huecos entre los cachivaches para acomodar unos cuantos cuerpos. Eso sí, solo mujeres. Los hombres habrán de seguir a pie. Me apunto voluntaria. Se animan pocas más. Casi todas huyen en compañía de sus maridos o sus hijos o sus padres. No quieren hacer el camino solas porque saben que al final será muy difícil que puedan volver a juntarse. El precipicio de antes. El barranco entre el mundo que ha sido hasta hoy y el que será a partir de mañana. El puente que ha de cruzarse.
El no retorno.
Al final, a siete u ocho las obligan a apuntarse sus propios hombres. Llantos en ellas. Resignación en ellos. La última sube forzada al camión. La empuja con ansias el marido, poniendo en sus manos el cuerpecillo de un niño, el que tanto lloraba por la noche. Nos acomodamos como podemos entre las cajas de papeles y documentos. Una lona oscura lo cubre todo, protegiéndonos siquiera un poquito de las mayores inclemencias del tiempo. Hace mucho frío. Una capa de escarcha blanca viste las ramas desnudas de los árboles que bordean el camino. El agüilla de los charcos es hielo. El camión emprende su marcha tras dos tirones que casi acaban con nosotras en el suelo. En la parte trasera han dejado un trozo sin tapar por la lona, para que podamos mantener un punto de referencia visual y no acabemos todas mareadas.
Voy viendo, mientras el camión avanza a paso cansino, la fila en la que estaba ayer, que también comienza la marcha. A la vuelta de una curva creo ver a la vieja madre que quiere ir a Sevilla y sus hijos que, con otras dos personas, suben a un automóvil. Es una visión fugaz, apenas unos segundos, pues los recodos del camino son muchos y van seguidos unos de otros. Dos de mis compañeras se marean. Acercan sus caras a la portezuela trasera del camión, para echar fuera lo que las náuseas no son capaces de sacar de sus vacíos cuerpos.
Otra vez el terror. El ruido sordo en la lejanía de los aviones que se acercan. Los ojos que se abren saliendo casi de sus cuencas, en busca de no se sabe qué visión. Todo el cuerpo en alerta. Los latidos del corazón parecen querer quebrar las paredes del pecho. Una compañera de viaje, frente a mí, empieza a gritar, víctima de un ataque de histeria. Las dos que van a su lado intentan calmarla. Cuando lo consiguen se ve un manchón que nace en la entrepierna de su pantalón descendiendo casi hasta la corva.
¿Es que ni en estas condiciones puede cesar este horror? ¿Es que ni en estas condiciones puede haber un minúsculo gesto de humanidad entre los que han ganado la guerra que les permita dejarnos marchar para que queden ellos solos en la tierra que antes fue nuestra? ¿Es que no puede haber perdón?
¡No! No hay perdón posible.
Ni olvido.
El camión se detiene. De nuevo el retumbar del suelo y tableteo de las ametralladoras. De nuevo los gritos desgarrados. De nuevo el buscar la tierra, fuera del camino, y la protección de algún árbol o jaramago que pueda ocultar un cuerpo. De nuevo la cara contra el barro. De nuevo algunos que quedarán allí.
Y, de nuevo, la vuelta al camino, la huida en busca de la tierra de la igualdad, la fraternidad, la libertad.
¡La libertad!
Curvas y más curvas. Paso cansino en el camión. Nuevas caras, quedando atrás, que se ven por el hueco que la lona no tapa. Hasta que el vehículo vuelve a detenerse. No se oye más que un murmullo quedo, como de muchas conversaciones entre susurros. La curiosidad me hace asomar. Veo una enorme fila de camiones, todos parados. La frontera está a pocos metros. No imaginaba, en ese momento, que habría controles exhaustivos para poder entrar en la tierra de acogida. ¿Por qué no dejan entrar a la gente que tanto ha sufrido sin más, sin poner también aquí su poquito de dolor añadido en esas miradas de arriba abajo de los bien vestidos gendarmes? ¿Por qué …? ¡Tantas cosas!
Al final, ¡por fin en Francia! En la tierra de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad.
Y, sin embargo, otro despertar, igual que por la mañana. El despertar del sueño que golpea con la brutalidad de lo real.
¡Todo el viaje ha sido un sueño!
¡Tanta esperanza en aquella tierra, en aquellas gentes!
Y, sin embargo, otro despertar.
Entramos, por fin, ya de noche. Unas lucecitas que parecen al alcance de las manos prometen un alojamiento acogedor.
Y, sin embargo, otro despertar.
Empezamos la marcha a pie. Los camiones, con su carga de legajos y documentos, tienen que seguir por otro lado. No acabamos de llegar nunca a las luces que parecían tan cercanas. El camino da vueltas y más vueltas, en mil recodos que nos desesperan. Un gendarme, a las puertas mismas del caserío, nos dice en su idioma que somos tantos que es imposible que puedan preparar ningún edificio para acogernos. Vamos empapadas. Desde que bajamos del camión no ha dejado de llover. El gendarme se protege con un enorme paraguas. Soy la única que entiende su lengua. Le traduzco lo que dice a mis compañeras. Veo en sus caras las miradas de la desolación. El gendarme ni se inmuta. Nos sugiere que hagamos noche a la vera de las tapias del cementerio porque el hostigo de las nubes viene del otro lado y nos hará un poco de abrigada.
Pasamos la primera noche en la tierra de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad, al raso, al lado de un conjunto de tumbas magníficamente cuidadas y un ligero olor a florecillas de invierno. Algún que otro murciélago va y viene, acompañado el vuelo de su chillido agudo. No tenemos miedo a los muertos. Son nuestros amigos.
A la mañana siguiente la marcha continua. La columna de cuerpos que veía por el trozo que quedaba sin cubrir por la lona del camión de los legajos es la misma en que ahora tenemos que ir nosotras. Algunos semblantes van un poco menos tristes que ayer. Me consuelo pensando en que aquí, por lo menos, no corremos el riesgo de ser ametrallados por los aviones enemigos. ¡Lo peor ha pasado!
Y, sin embargo, otro despertar.
La fila camina adonde le ordenan los gendarmes. Una de las mujeres que había llegado en otro camión igual al que nos trajo a nosotras, descubre en la hilera a su marido. Se tira a sus brazos llorando, gimoteando con hipidos histéricos. No hay tregua. Los gendarmes no paran de gritar “¡allez, allez!”. Se deshace el abrazo. No recibimos golpes, pero el gesto adusto de sus caras y el dichoso “¡allez, allez!” son bofetadas que van poniendo rojas nuestras mejillas. La mujer que ha encontrado a su marido se agarra a él como un animalillo asustado. En mi garganta hay un nudo que imagino será el mismo que oprima las de los que vamos en la hilera. De la boca del gendarme solo sale el “¡allez, allez!”.
La fila sigue su cansino caminar. Al llegar a Argelès-sur-Mere a los gendarmes les sustituyen unos negros muy negros y muy altos. Visten uniforme militar, pero no el de los gendarmes. Nos miran aún con mayor desprecio que éstos y nos ordenan volver sobre nuestros pasos hasta Cerbêre. Los pies no tienen ya fuerzas. Acampamos a unos dos kilómetros de Argêles.
Una mujer, joven, bonita aún a pesar de su cuerpo famélico y las greñas de su pelo, empieza a llorar en un ataque de histeria. Se queja, entre hipidos, del mal trato de los gendarmes y del peor de los negros, que un hombre dice que son los senegaleses, aquellos a los que la gran Francia reserva para sus tareas más inhumanas e ingratas, aquellos que han pasado tantas penurias que han perdido el corazón.
La mujer que llora y otras dos deciden que no merece la pena seguir el camino, que vuelven, sobre los pasos que tantos esfuerzos les han costado, a España, a sus pueblos, a sus casas, a mirarse en el espejo de la cara de sus gentes. El hombre que habla de los senegaleses intenta convencerlas de que ese será el viaje a la muerte, que ya no encontrarán sus pueblos ni sus casas ni sus gentes, que ahora allí lo ocupan todo los vencedores. No las convence. ¡Vencer y convencer, que dijera Unamuno!
Se ponen en pie. Comienzan su andar en dirección contraria a la de los que vamos en la fila. Habíamos llegado a la tierra de la igualdad, la fraternidad, la libertad, pero aquellas mujeres querían volver a otra tierra, la suya.
La mujer que lloraba, recobrada un poco la calma, va diciendo que si todo está perdido, ella prefiere ir a morirse a su casa, a que la entierren en el mismo camposanto en donde duermen el sueño eterno los suyos.
Los senegaleses, altos, negros, semejan niños a los que se ha dado un fusil y la orden de matar. Aquel día fue la primera vez que los vimos. Luego se harían visión habitual, cuando al fin volvimos a Argêles y nos hicieron entrar a todos en un campo alambrado a la vera misma de la playa.
Y, sin embargo, otro despertar.
Del sueño de la tierra de la libertad despertamos en un enorme campo cerrado por alambradas más altas que cualquier hombre, a los pies de la playa. Una cárcel a la intemperie. En Argêles es más fácil entrar que salir. Una playa inmensa. Nada más. Ni caseta, ni agua, ni comida, ni enfermeros, ni medicinas. Solo arena y mistral.
Y los senegaleses.
Y los españoles, como bestias tras los alambres, sin mantas, sin comida, sin sol; heridos, moribundos, son lanzados al desierto de arena. Un poco de paja sobre ella sería un lujo. Las órdenes son feroces en la tierra de la libertad, la fraternidad, la igualdad. Dan una lata de sardinas cada veinticuatro horas para quince personas. Dos o tres niños se mueren cada día. Solo ayudan los propios prisioneros con conocimientos sanitarios que llegaron en la columna que entró a pie en aquella tierra. Su única compensación es la satisfacción humana de ayudar a sus compatriotas.
Los senegaleses, mientras tanto, colocan sus ametralladoras estratégicamente apuntando contra el ejército sin armas preso dentro de las alambradas, contra el ejército de los vencidos, contra el ejército de los militares de alpargata. “De las alpargatas que van gastando los vencidos en la huida de su tierra, de sus entrañas”, recuerdo al militar
que el otro día se quejaba.
Ahora ni eso.
Ahora ni siquiera huyen.
Ahora están presos en una cárcel a la intemperie y varias ametralladoras, con unos seres enormes, muy negros, con caras inexpresivas, les apuntan.
Ahora el dolor, el terror, el miedo, hacen estallar las entrañas. La violencia se vuelve contra los iguales, contra los compañeros. Es frecuente ver, a los pocos días de soportar aquel encierro al raso, riñas y disputas que surgen entre los prisioneros.
Ahora …
Una mujer mira con lastima a una pobre criatura que arde de fiebre. El cuerpecillo se guarece de la intemperie entre harapos sucios y malolientes. Le llama la atención a la madre del pequeño, que le contesta de mala manera. Se forma la bronca. La madre desatenta increpa a la otra, que le responde con palabras gruesas. Si no acaban tirándose de los pelos es porque viene a poner paz entre ellas el padre de la criatura.
“¡El niño es mío!”, va refunfuñando entre dientes la madre, cogido el crío que motiva la disputa en brazos, mientras el padre tira de ella.
Otro día es un hombre que se topa de bruces con un antiguo comisario político con el que tenía cuentas pendientes. El uno recuerda viejos agravios de la época en que el otro tenía mando en plaza, haciendo y deshaciendo a su antojo. El otro mira al suelo y le contesta que se limitaba a cumplir con su deber, que aquel ejército de los republicanos no era más que un conjunto de grupos anárquicos sin orden ni disciplina. De esa forma, bien claro está, no era posible ganar una guerra. El uno se acuerda de los galones del comisario, en la hombrera. Le reprocha que ahora, sin ellos, no sea más que una mierda. Bueno, se regodea paladeando sus palabras, nunca en su vida fue más que eso, una mierda pinchada en un palo. Así pudo subir más alto del suelo. Cuando el palo se quebró vuelve al mismo suelo del que nunca debió salir, hogar de las mierdas. El otro mira la arena y no replica. Un grupito de hombres, exaltado por las voces del que increpa, le hace corro. En cualquier momento el comisario recibirá una bofetada del otro, preludio de más golpes. En la pelea, bien claro está, la peor parte se la llevará quien hasta entonces siempre llevó la mejor.
En el ejército de los soldados de alpargata, de los vencidos, el humillado quiere cobrar venganza por los antiguos ultrajes soportados. Pero no puede descargar su ira más que en otro de los vencidos, en otro de los ultrajados, en otro de los que buscando la tierra de la libertad han acabado presos en una cárcel a la intemperie en la que las garitas de guardia han trocado en puestos de ametralladora con senegaleses que les apuntan y solo les dirigen una palabra, repetida muchas veces. Una sola.
“¡Allez, allez!”
De buena mañana llega un camión. El terror se va apoderando de los que lo ven entrar atravesando a paso cansino el campamento, la cárcel a la intemperie. El conductor, el que le acompaña en la cabina y dos hombres que van de pie en la caja visten el uniforme verde de la guardia civil. Sobre sus cabezas los enormes y puntiagudos tricornios. Los de la caja, además, lucen en bandolera sus naranjeros. Se escuchan cuchicheos. Nadie se atreve a hablar más que con su vecino, en susurro. El rumor se extiende entre los encarcelados en la tierra de la libertad: nos van a entregar al enemigo. Alguna mujer empieza a llorar. El camión se detiene en el centro. El rumor, al final, era infundado. A los civiles la única misión que les lleva hasta la cárcel a la intemperie es tirar al suelo unos mendrugos de pan.
Hay hambre atrasada, así que muchos se arrojan igual que bestias sobre la inmundicia en que se convierte el pan al caer en la arena húmeda de la playa. Soy una de ellos. Cojo un trozo y le pego un bocado con toda la fuerza de mis mandíbulas. Está duro, pero mis muelas son jóvenes. El sabor es desagradable. Al propio del pa negre, que tantas veces oí mentar en Cataluña, se ha juntado el de las sales del agua del mar que humedece las arenas.
─¿No os da vergüenza? ─dice en voz baja un viejo de los que están más cerca del camión─. Os tratan como a perros a los que se echan los mendrugos que sobran. Por mucha hambre que haya, no os rebajéis ante ellos. Que se pudran las migajas en el suelo. No les deis el gusto de veros vencidos, doblegados. ¡No os rebajéis!
Al escucharlo se me hace un nudo en la garganta. Miro el mendrugo. Mis mandíbulas están quietas. Noto el fluir de una lágrima que desciende por mi mejilla.
Sigo comiendo.
Éste es el hogar que los compañeros de la tierra de la fraternidad, de la igualdad, de la libertad han reservado para nosotros. Somos la visita molesta, que inoportuna, que compromete en una época en que los compromisos son peligrosos. Se decían nuestros hermanos. Nos ven como a unos primos, a unos parias, a unos derrotados que no han tenido el valor ni el coraje de defender lo suyo. Se decían nuestros hermanos, nuestros compañeros, también ellos defensores de su Frente Popular, igual que nosotros. Pero cuando hemos llegado a su casa nos encierran, no siendo que les robáramos una parte de lo suyo, nos rodean de alambradas y colocan torres con ametralladoras para achantarnos y a senegaleses para vigilarnos que solo saben gritar “¡allez, allez!”.
De mañana un joven que se había arrancado las estrellas de teniente de la raída guerrera de su uniforme, decide marcharse. Corre el rumor de que unos compañeros, desde Toulouse, están organizando viajes a Méjico, donde el presidente Cárdenas ha dicho que serán bien recibidos los hermanos españoles. De pronto, en las cabezas de todos, empezaron a trazarse planes de cómo poder llegar a aquel país.
Tal vez en esta ocasión no haya otro despertar. Tal vez ahora el sueño continúe.
El joven teniente mete en el petate sus escasas pertenencias y se despide de sus amigos y compañeros.
─¿Te has vuelto loco?
─No, ¡que va! Es solo que me voy a Méjico. Allí empezaré de nuevo –les contesta con una sonrisa en los labios.
Emprende su caminar en dirección al mar. Los que le ven contaron, luego, que se iba metiendo en el agua poco a poco, a paso decidido, pero lento, con las facciones de la cara resplandecientes de serenidad. Al principio, los de la playa creen que es una broma, que dará la vuelta en cuando pierda pie. No vuelve. Algunos, entonces, se tiran al mar a por él. No lo encuentran.
Al mediodía han venido unos sanitarios franceses al campo y pronto corre la voz de que nos van a vacunar. Empiezan con unos pocos. Somos muchos. A la mañana siguiente, dijeron, vendrán más y con gendarmes, no siendo que nos desmandemos. El ejército de los harapientos, el ejército de los soldados de alpargata, podría desmandarse contra los hijos de la tierra de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad. Contra las alambradas y sus espinas. Contra las ametralladoras. Contra los senegaleses.
¡Allez, allez!
Cumplen su palabra. Lo han organizado todo dando órdenes en su idioma que solo unos pocos conocemos. Los niños los miran aterrados. Los hacen formar en una fila. Siempre filas. Filas para todo.
En la tierra de la igualdad siempre uno detrás de otro.
Si algún chiquillo se rebela, vence su infantil resistencia un bofetón dado de buena gana. Un arrapiezo sale corriendo, despavorido. El que hace de médico no quiere delegar en un gendarme la resolución del caso. Deja la jeringuilla sobre la mesa, sin preocuparse de medida de higiene sanitaria alguna, y corre tras el pobrecillo, que busca, desesperado, las faldas de su madre sin encontrarlas. Las piernas, los músculos, el vigor del cuerpo adulto del médico reducen los metros de distancia que ha ganado el chavalín. Lo agarra con fuerza y le sacude tal bofetada que el crío se desmaya. Carga con el cuerpo inane hasta la mesa y le pone la vacuna, inconsciente aún la criatura.
Luego nos toca el turno a las mujeres. La misma cola y la misma intemperie, en la calle, sin delicadeza alguna, ante la ansiosa mirada de cincuenta marineros de un buque de guerra, anclado cerca, que miran con anteojos para no perder detalle. Las ancianas se destapan los nobles y arrugados brazos, murmurando con sus vocecitas viejas, preñadas del dolor de muchos años. Allí están por seguir el destino de sus hijos, encorvadas, temblorosas, llorando por los hijos muertos, suspirando por los hijos vivos. Las jóvenes descubren sus hombros nerviosos y tersos o los muslos, fuertes y redondos.
Los marineros ríen y se dan codazos unos a otros cuando ven las bragas. Los senegaleses también. La frescura de los cuerpos jóvenes tan ultrajada, tan enfangada en los lóbregos instintos de aquellos nuestros hermanos en la solidaridad, en la libertad, en la fraternidad.
Estoy sola. Me he abrazado a mí misma. He llorado largo rato con el llanto amargo de quien ha perdido la alegría de ver, de andar, de vivir, en una palabra.
Todo mi universo se va reduciendo a la nada. Recupero mi antigua costumbre de rebuscar entre los papeles, entre los periódicos viejos, para saber lo que pasa fuera de las alambradas con las torres de ametralladoras que nos apuntan, vigiladas por los senegaleses. Me entero, así, de la muerte de Antonio Machado, el hijo que iba animando a la madre que preguntaba por Sevilla, el poeta, el hombre bueno. Me ha embargado la tristeza. Me ha dominado la tristeza. Se apodera de mí el abatimiento.
Ni siquiera furia.
Ni ira.
Solo abatimiento.
Con la pizca de lápiz que me queda escribo éste relato en los más raros papeles que voy pillando en ésta cárcel a la intemperie donde no hay nada. Estoy en la tierra de la igualdad, la fraternidad y la solidaridad. Escribo y vuelvo a vivir lo que escribo. El pasado no tiene fin. El presente lo ahoga todo.
Acabo de leer un texto de Unamuno, el viejo maestro del sentimiento y del resentimiento. ¿Es una visión? ¿Velo o duermo?, se pregunta y me pregunto.
Enciendo el televisor, tal vez buscando las certezas de lo banal. Imágenes de éxodo de pobres gentes. Todos los éxodos, todas las huidas, son iguales. Los uniformes de los hombres, antaño limpios y marciales, quiero imaginar, ahora son la visión de la ruina. La ruina moral de los que los portan. Todos calzan zapatillas. Son militares de alpargatas. “De las alpargatas que van gastando los vencidos en la huida de su tierra y de sus entrañas”.
Entre el ayer y el mañana de esa gente, pienso, se ha abierto un despeñadero. En lo alto, un puente que corren a atravesar. Pero, tras el puente, narra el locutor, solo les espera un muro. En el viaje no hay vuelta atrás. Ni futuro. Solo un muro.
Y, bajo el puente, aguas negras, aguas heladas, un mar que, como Saturno, se alimenta de sus hijos. Un mar que atravesar en barquitos de juguete. Un mar con hambres tan voraces que no conocen de la saciedad.
El cámara enfoca a una muchacha, casi una niña. Sus ojos miran inquisitivos, aterrados. Se produce una desbandada y la chiquilla sale corriendo. Todos corren. Una periodista zancadillea a un padre con su hijo en brazos. Caen los dos. También la muchacha del mirar aterrorizado, que iba detrás. Veo a muchos niños en la fila. Muchos jóvenes. La sangre más fresca, la más noble de esa gente, se va a perder irremediablemente.. Niños metidos en el horror. ¿Cómo podrán encarar el futuro? ¿Cuánto dolor no irá en sus corazones? ¡Preguntas sin respuesta!
El puente que cruzar, sobre las aciagas aguas de la parca.
Y, tras cruzarlo, un muro.
─Era mi mujer. Ha muerto ─dice un hombre señalando un bulto─. Se llamaba Verónica, y mi hijo Samuel ─y agacha la cabeza. El locutor dice que el cuerpo de Samuel ha aparecido, muerto, en una playa de Barbate.
¿Es una visión? ¿Velo o duermo? ¿Duermes, oh dulce amor de sangre mía?
─¡Vamos ganando posiciones hacia la frontera, la nueva vida! ─le dice un hombre al periodista. El cámara enfoca su rostro derrotado pero aún vivo─. A ésta gente la espera un muro ─aclara el mismo locutor.
Al lado del hombre una mujer llora. Es el suyo un llanto silencioso, de lágrimas
que corren por las mejillas de un rostro con el rastro de la tranquilidad que va dejando el abandono, la claudicación, la resignación.
La imagen de la televisión enfoca unas alambradas enormes, altas, casi rozando las nubes. Sobre ellas un grupo de hombres, que quieren saltar. Alguno queda enganchado, herido, inerte, como un pelele colgante.
Un militar, impecablemente uniformado, conduce a mujeres y niños a unos autobuses. Solo mujeres y niños. Un hombre les grita que no suban, que las deportarán. Llegan más militares a llenar a empujones la fila de autocares, que inicia un rodar cansino. Al fondo, un puente. ¿Por qué no dejan a la gente que tanto ha sufrido entrar si más, sin poner aquí también su poquito de dolor añadido con esas miradas de arriba abajo de los bien vestidos militares? Se ve a los autobuses cruzando el puente.
Y, sin embargo, otro despertar.
El despertar del sueño con el golpe de la brutal realidad. ¡Todo el viaje ha sido un sueño! Tras el puente … ¡un muro!
Y, entre el puente y el muro, alambradas de espino con ametralladoras que apuntan al ejército sin armas de los vencidos, de los militares de alpargatas, “de las alpargatas que van gastando los vencidos en su huida de su tierra, de sus entrañas”. En el campo, entre las alambradas, ni eso. Allí ni siquiera huyen. Allí, presos como animales, el dolor, el terror, el miedo hacen ir, poco a poco, estallando sus entrañas.
─¿Llegaremos pronto a Alepo? ─le pregunta una anciana a su hijo.
─Ya hemos llegado, madre, ya hemos llegado. Acuéstese usted y descanse, que ya llegamos. Mire al cielo, madre. ¡Estos días azules y éste sol de la infancia! ─le contesta el hijo, por animarla.
Y, al fondo, un muro.



