C O M U N I C A D O
Condena carta de D. Juan Antonio
Benito de Dios al Presidente del Senado.
Desde la Asociación Salamanca por
la Memoria y la Justicia queremos mostrar nuestro total rechazo a la carta
dirigida por D. Juan Antonio Benito de Dios, Alcalde de Pajares de La Laguna al
Presidente del Senado.
El citado escrito muestra una
falta total de respeto, a los Derechos Humanos, a la Democracia y a sus Leyes,
con sus ataques a una Ley aprobada en el Congreso, como es la Ley de Memoria
Histórica, en la que no solo ofende a nuestros representantes, que votaron y
aprobaron libremente esta Ley, también a las víctimas inocentes de ese régimen
que él parece defender, y a las familias que aún siguen esperando que se haga
JUSTICIA y en muchos casos poder encontrar y dar digna sepultura a su padre,
abuelo…. Entre estas víctimas se encuentran vecinos de Pajares de la Laguna,
Miguel de Dios Benito, Antonio Armenteros Pérez, Elías Esteban Villoria,
Saturnino Esteban Villoria, Bárbara Tomasa Villoria Santos, estas cinco
personas sufrieron las duras condiciones de la cárcel de Salamanca y Víctor Antón
Gutiérrez que murió por enfermedad en la
cárcel, por septicemia, una de las enfermedades surgidas de las malas
condiciones en que vivían los prisioneros.
Queremos recordar que la calle
Salas Pombo recibe su nombre por Diego Salas Pombo, persona que ocupó puestos
relevantes durante el franquismo, fue vicesecretario de Falange Española
Tradicionalista y de las JONS y entre otras muchas cosas fue también uno de los
50 Procuradores en las Cortes franquistas que votaron en contra del cambio
democrático del que ahora disfruta el Alcalde y Director D. Juan Antonio Benito
de Dios.
Cuando su Partido, el Partido
Popular a nivel regional, está llevando a cabo el reconocimiento de los
derechos de la víctimas del franquismo, encuadrándolo dentro de la normalidad
democrática que debe regir en cualquier Institución que respeta la Ley y los
Derechos Humanos, surge esta persona que puede llevar, con sus declaraciones, a
echar por tierra todo lo logrado.
Sus palabras desprenden odio y
nos atreveríamos a decir apología del franquismo, aparte de un desprecio total
y absoluto contra la legalidad vigente, y como tal entendemos que no es digno
de ser Alcalde de Pajares de la Laguna. La falta de respeto hacia sus propios vecinos
lo demuestra. Tampoco como Director del
Colegio San Mateo, con sus palabras groseras e injuriosas demuestra su falta de
respeto hacia los demás, y su falta de educación democrática, totalmente
incompatibles con su cargo. ¿Qué valores podría transmitir esta persona a sus
alumnos?
Desde la Asociación Salamanca por
la Memoria y la Justicia pedimos la destitución de D. Juan Antonio Benito de
Dios de sus dos cargos.
Salamanca 1 de Febrero de 2018
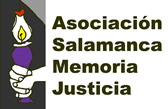 Memorial de las Víctimas de la represión franquista
Memorial de las Víctimas de la represión franquista










